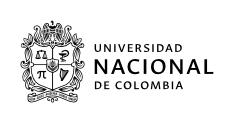Alexander Rincón Ruiz*
Viviana Moncaleano**
La Constitución del 91 declara en su artículo 64 promover el acceso a la tierra a los “trabajadores agrarios” y retoma la idea fallida que 30 años antes la Ley 135 visualizó. No obstante, dejó por fuera a los representantes campesinos de la firma de la carta. La reforma agraria del 61 emerge en un contexto de guerra fría e inicios del Frente Nacional, en el que se afianzó la lealtad de Colombia con Estados Unidos y en el que programas como “Alianza para el Progreso” influyeron en el diseño de políticas internas que articulaban intereses externos, para los cuales la estructura de concentración de tierra improductiva del país y la condición marginal de los campesinos sin tierra, eran un obstáculo para la expansión del “desarrollo” y posibilitaba la consolidación de procesos revolucionarios, inspirados en la recién formada Cuba socialista.
La visión modernizadora de la reforma permitió el ingreso de la “revolución verde” en los sesenta, época en que se afiliaron a la ANDI grandes empresas como Proficol, Invequímica, Bayer y DuPont, que promovieron la apropiación de insumos en el campo colombiano y que en su conjunto formaron paquetes tecnológicos para lograr una producción más “eficiente”. No obstante, los resultados de su aplicación (más allá de la producción de alimentos) se asocian a grandes impactos ambientales, fragmentación de la cultura e identidad campesina, todo ello alrededor del circulo de dependencia a estos insumos. La tecnificación y modernización del campo se hizo a expensas de la resiliencia de los agroecosistemas y terminó en simplificación de ecosistemas, erosión y acidificación de los suelos, afectación en la calidad del agua, emisiones, pérdida de biodiversidad, impacto en polinizadores y afectaciones a la salud de los productores que se extiende a los consumidores por medio de los alimentos.
Desde la reforma, hasta la fecha, la frontera agrícola ha aumentado considerablemente, una situación que está ligada a las colonizaciones impulsadas por los grandes hacendados que no permitieron la distribución de tierra (pacto Chicoral) y, en cambio, acapararon nuevos terrenos para agroindustria y ganadería. Con esto también se fortalecieron las relaciones desiguales de trabajo, que imposibilitaban la autonomía de los campesinos y aseguraban mano de obra para la gran propiedad. Actualmente, la ganadería acapara la mayor parte de tierra productiva del país. Según el informe de OXFAN sobre el Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2014, existe una diferencia de 19.4 millones de hectáreas entre la tierra dedicada a esta actividad y la que se considera con vocación ganadera. De esta diferencia 13.5 millones de hectáreas tendrían vocación para agricultura y casi 6 millones de hectáreas para conservación.
Según el CNA, los cultivos permanentes, principalmente los asociados a la agroexportación, se han expandido hasta ocupar el 75% de la superficie total cultivada, mientras que solo el 16% está en cultivos transitorios (fundamentales para la alimentación). La reforma agraria nunca pretendió cuestionar las relaciones de explotación existentes, ni involucrar propuestas de solución más incluyentes. Finalmente, lo que se dio fue una expansión de la agricultura comercial y una reducción del “campesinado”, causando la pérdida de conocimientos sobre formas de producción que podrían ser más sustentables, incluyentes y justas. Estas concepciones ya han sido identificadas por la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos (IPBES): “En las últimas décadas, nuestros sistemas alimentarios han seguido el paradigma de producir más alimentos a menor costo mediante el aumento en el uso de insumos como fertilizantes, pesticidas, energía, tierra y agua. Este modelo conduce a un círculo vicioso: el menor costo de producción crea una mayor demanda de alimentos que también deben producirse a un bajo costo a través de una mayor intensificación y un mayor desmonte de tierras. Los impactos de producir más alimentos baratos no se limitan a la pérdida de biodiversidad. El sistema alimentario mundial es uno de los principales impulsores del cambio climático”. (comunicado IPBES 2021).
La idea de que “los campesinos pueden ayudar a enfriar el planeta”, contrasta con la presión de los mercados sobre las comunidades locales, los pueblos indígenas, los conocimientos ancestrales, la diversidad de sus sistemas agroforestales y de policultivo que favorecen el aumento de la biodiversidad, pero que se alejan de lógicas de competitividad y eficiencia. Ignorar la Colombia compleja expuesta por el Maestro Julio Carrizosa e insistir en visiones fragmentadas que no asocian aspectos estructurantes como las relaciones de poder, el funcionamiento ecológico, la interdependencia, visiones lineales que tienden a homogenizar en nombre de la competitividad. Es fundamental replantear el tipo de relación con la naturaleza de la que se hace parte; pasar del paradigma de la “eficiencia” a la recuperación y construcción de la resiliencia socioecológica de los territorios, la necesidad de agroecosistemas multifuncionales sustentables, donde lo agrario y las relaciones con el territorio tienen un vínculo ambiental fundamental.
*Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas e investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia
**Investigadora del grupo Economía, ambiente y Alternativas al Desarrollo (GEAAD), Universidad Nacional de Colombia