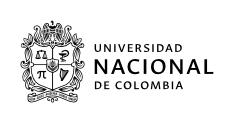Los micronegocios se han convertido en la opción laboral para una gran parte de la población desempleada. Se trata, en general, de una opción de sobrevivencia. El DANE, en la encuesta de micronegocios (Emicron), suele distinguir entre dos tipos de establecimientos: los micronegocios de patronos(as) o empleadores(as) y los micronegocios de cuenta propia.
Al terminar 2019, en el total nacional, el 87,6% de las unidades económicas son de este último tipo y el 12,4% corresponde a micronegocios de patronos(as) o empleadores(as), sin grandes diferencias entre cabeceras municipales y zona rural.
La distribución de los 5.874.177 micronegocios abarca los sectores más variados, si bien el comercio y autopartes tiene la cuota principal con el 27,9%, seguidos por el 21,7% de la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y el 11,6% de la Industria manufacturera.
Como era de esperarse, muchas de estas actividades viven en la informalidad: el 75.7% de las unidades económicas no tiene Registro Único Tributario (RUT), porcentaje que sube hasta el 92% en los centros rurales. El 87.8% no tiene Registro Mercantil. Según este criterio en las zonas urbanas el 83.9% es informal y en las zonas rurales el 97.1%. El 87.5% de los micronegocios no cumple con el pago de aporte a salud y pensión, en las zonas urbanas este porcentaje corresponde al 83.7 y en los centros rurales el 96.6%. Finalmente, el 94.8% incumple con los aportes a Administradoras de Riesgos Laborales (en las zonas urbanas el 93.1% y en las zonas rurales el 98.8%).
¿Qué políticas se han adoptado en el país para formalizar estos negocios?
Los altos niveles de informalidad empresarial tienen graves efectos de carácter social y económico. En ese sentido, la informalidad limita drásticamente el crecimiento y la productividad de las empresas y la economía, así como el aseguramiento de los trabajadores contra distintos riesgos derivados de la actividad laboral y el ejercicio pleno de los derechos que devienen de la relación contractual.
La informalidad reduce, además, el espacio fiscal del Gobierno y limita el cumplimiento de las normas para proteger la vida y la salud de los consumidores.
Ante esta grave problemática, en enero de 2019 se adoptó el CONPES 3956 sobre la política de formalización empresarial. En este documento se plantean acciones que buscan disminuir la carga regulatoria de las empresas para inducirlas a formalizarse, usando una estrategia que mezcla zanahoria y garrote, con apoyos y sanciones.
Es importante aclarar que las políticas definidas en el documento CONPES, aunque están dirigidas a empresas con altos niveles de informalidad, no están dirigidas a unidades productivas de subsistencia, las cuales, según los lineamientos definidos, deben ser abordadas por una política complementaria de inclusión productiva.
Uno de los temas que merece mayor énfasis para abordar la política de formalización es el acceso a financiamiento a menor costo. Por las dificultades que tienen los micronegocios para ser beneficiarios de los créditos en el sector financiero y por los elevados costos en tasas de interés, que lleva a estas empresas a ser víctimas de los especuladores, una política bien encaminada se podría convertir en un factor que genere beneficios potenciales de la formalidad y en un aspecto clave para apalancar el crecimiento empresarial.
Al respecto, el acceso a recursos financieros en condiciones competitivas y que permitan el desarrollo de los emprendimientos sigue siendo un importante reto para el país. Lo anterior, teniendo en cuenta que, según los análisis de la Superfinanciera, se ha dado un bajo crecimiento de la cartera de microcrédito, lo que se refleja en la búsqueda de intermediarios no autorizados para acceder a este tipo de recursos. Se calcula que aproximadamente el 62% de las pequeñas y medianas empresas no hace uso de servicios financieros de crédito.
En relación con las medidas para estimular la formalización es importante destacar las iniciativas que se pueden impulsar desde el ámbito local. En este sentido, las decisiones adoptadas en Bogotá en el Proyecto de incentivos y Formalización Empresarial (del 24 de octubre de 2020), que establece alivios tributarios bajando cargas y otorgando beneficios a los ciudadanos y empresas que se vieron afectados en la crisis generada por el Covid-19, van en la vía correcta.
En esta norma se establece que a partir del 1º. de enero de 2021 se congela el impuesto predial, para 2,6 millones de predios, y se generan alivios para los contribuyentes de ICA, pues las empresas más afectadas tendrán descuentos de hasta el 25%. Para el apoyo a la formación y reactivación de las empresas se plantean descuentos para la financiación de la matrícula mercantil en un 30%, 50% y 75% en el primero, el segundo y el tercer año, respectivamente.
Germán Enrique Nova
Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas e Investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia