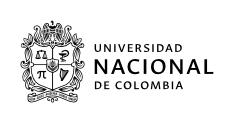Crédito: Raúl Arboleda - AFP
El informe del DANE muestra que el desempleo no solo afecta de forma desproporcionada a los jóvenes, sino también a las mujeres.
JUNIO 30 DE 2021, BOGOTÁ D.C. - UN Periódico Digital
John Mauro Perdomo Munévar, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas e investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la UNAL
jmperdomom@unal.edu.co Twitter: @JMPerdomo1
Paula Córdoba Toro y María Fernanda Sánchez, estudiantes de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
Twitter: @paulactoro @MariaFe6172868
Una vorágine está arrastrando a Colombia a la desesperación y la desesperanza. Según el informe sobre el mercado laboral del primer trimestre de 2021 realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo nacional se ubicó en 15 %. Esta tasa está en aumento desde 2017 y alcanzó su valor más alto en 2020, cuando se ubicó en 15,9 %.
Sin embargo, este fenómeno no ha tenido un impacto homogéneo sobre la población. Su grado de afectación ha estado condicionado por la interseccionalidad, es decir por las características de cada persona en términos de edad, género, sexo, etnia, raza y ubicación geográfica, entre otras. Por ello, la senda de recuperación del empleo debe privilegiar la generación de oportunidades laborales a poblaciones que han sido económicamente excluidas, con base en dicha perspectiva.
En relación con el mercado laboral juvenil, el mismo informe del DANE señala que para el primer trimestre de 2021 el 23,9 % de los colombianos entre los 14 y 28 años estaban desempleados, tasa que aumentó 3,4 puntos porcentuales (pp) con respecto al mismo trimestre del año anterior. Eso quiere decir que 1 de cada 3 jóvenes en el país no estudia ni trabaja. Estamos hablando de 3,3 millones de jóvenes (1,1 de hombres y 2,2 de mujeres), lo cual muestra que el desempleo no solo afecta de forma desproporcionada a los jóvenes, sino también a las mujeres.
Así, durante el mismo trimestre la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes se ubicó en 31,1 %, 12,8 pp por encima de la tasa de desempleo de los hombres jóvenes. Paralelamente se ha profundizado la carga del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, al cual el 56,7 % de las mujeres jóvenes desempleadas están dedicadas.
Según investigaciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el desempleo afecta en mayor medida a los afrodescendientes, las mujeres y a los pueblos indígenas. Para el caso colombiano, la tasa de desempleo para 2019 se ubicó en 16,9 % para la población gitana –o rom– y en 12,5 % para la población afrodescendiente, respectivamente 6,4 y 2 pp por encima del total nacional (10,5 %). En el mismo año, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la tasa de desempleo de las mujeres afrodescendientes alcanzó el 17,4 % y la de las mujeres indígenas 9,4 %, tasas de desempleo 8,8 y 3,7 pp por encima de los hombres del mismo grupo étnico.
El panorama no mejora si centramos nuestra atención en la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP), que representa el 9,34 % de la población del país según el último censo nacional. Esta población vive especialmente en Valle del Cauca, Chocó y Bolívar, donde los índices de pobreza están por encima del promedio nacional: se estima que solo 14,3 % de los NARP acceden a la educación superior, 4,5 pp por debajo del porcentaje nacional. Cifras preocupantes teniendo en cuenta que la educación es un factor fundamental para vincularse al mercado laboral formal. Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2018 configuran un futuro desalentador: elevados niveles de trabajo informal, bajo logro educativo y rezago escolar.
DESTACADO
La población indígena representa el 4,4 % de la población del país y se encuentra especialmente en el Cauca, Nariño y La Guajira, donde el índice de pobreza monetaria es mayor al promedio nacional.
En términos de acceso a la educación, solo el 6,7 % de la población alcanza la educación superior, 12,1 pp menos que el total nacional. Aunque la población rom representa el 0,006 % de la población nacional que en su mayoría se ubican en Santander, Norte de Santander y Bogotá, solo el 14,9 % acceden a la educación superior, de los cuales el 30,2 % no completa sus estudios superiores.
Enfoque interseccional
Frente a esta realidad es necesario formular políticas de empleo con enfoque interseccional. Reconocemos positivamente algunas iniciativas del Gobierno nacional. Actualmente está en construcción un documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) sobre la juventud. Se trata de un documento que pretende, entre otras, eliminar las barreras de inclusión y equidad. También se han venido adelantando programas como el Plan de Empleo para Jóvenes, jornadas nacionales de empleo dirigidas a la población NARP, el Programa Empresarial de Promoción Laboral para personas con discapacidad, proyectos educativos comunitarios para población étnica, entre otras estrategias con enfoque interseccional.
No obstante, otros frentes de política pública siguen desatendidos. Con el ánimo de sumar alternativas que faciliten el acceso a un empleo digno, identificamos los que consideramos son los principales desafíos y avanzamos una solución a cada uno de ellos.
El primer problema es la falta de un soporte estadístico regular y confiable que caracterice demográficamente a las poblaciones vulnerables, para realizar cambios concretos y estructurales en su vida cotidiana. Debemos empezar por preguntarnos qué sabemos de los discapacitados afrodescendientes, de las mujeres raizales, de los jóvenes indígenas, solo por señalar algunas de estas poblaciones. Por ejemplo, es necesario trabajar en la manera de recolectar la información étnico-racial para así reducir el subregistro censal y a la vez realizar estudios específicos y regionales que permitan identificar problemas y formular políticas inclusivas que respondan eficazmente a dichas problemáticas. Lo anterior se puede lograr incentivando el uso de las herramientas que ofrece la ciencia de datos.
Como lo mencionó recientemente Juan Daniel Oviedo en el conversatorio “El rol de las matemáticas aplicadas y las ciencias de la computación”, es imperativo ponernos al día con el uso de la estadística para determinar el reconocimiento étnico a partir de apellidos y la ubicación geográfica a través del desarrollo de herramientas como machine learning y redes entrenadas.
El segundo desafío consiste en adecuar la formulación de políticas de empleo en el mundo del teletrabajo. Esta forma de trabajar, inserta en una oleada incesante de digitalización, se ha vuelto la piedra angular del mercado laboral durante la pandemia en muchos sectores.
El tercer desafío consiste en traducir la justificada y profunda inconformidad, especialmente de quienes se han manifestado pacíficamente en las calles durante el mes pasado, en acciones concretas que demuestren que se está escuchando su voz. Teniendo en cuenta que la mayoría de los manifestantes son jóvenes de todos los colores y orígenes, es importante ofrecer un mediador confiable. Al respecto, en una reciente encuesta contratada por la Universidad del Rosario, el 70 % de los jóvenes afirman confiar en las universidades para encontrar soluciones a los problemas del país. Por lo tanto, la academia debe participar permanentemente como instancia técnica en las mesas de diálogo.
El cuarto desafío es sacar adelante estas iniciativas en medio de un contexto de violencia. A pesar de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, desde 2018 se viene incrementando la violencia en Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Cauca y Nariño, lugares donde se concentran importantes minorías étnicas, tal como lo muestra el trabajo de 2020 de Rafael Grasa, “Colombia cuatro años después de los acuerdos de paz: un análisis prospectivo”.
El último reto es quizás el más complejo: enfrentar la discriminación racial y la marginación que padecen distintos segmentos poblacionales a los que el país les ha dado la espalda. Sin ello no se podrán superar los obstáculos para acceder en pie de igualdad a las oportunidades del sistema educativo, lo que termina reflejándose en el mercado laboral. A pesar del incremento de la cobertura educativa y de los años de escolaridad, el año pasado la Cepal mostró que persisten importantes tasas de rezago y abandono escolar en primaria y secundaria, desigualdades que se acentúan en la educación terciaria. Parte de la solución está en darle alcance a las iniciativas educativas diferenciales tales como la etnoeducación. Hay que advertir, sin embargo, que el desafío es más cultural que educativo.
Estamos a tiempo de detener la vorágine en la que nos encontramos, generando empleo digno para la población joven, femenina, NARP, indígena, LGBTIQ, discapacitada, rural, rom, entre otras. Podemos hacerlo si reconocemos que nos ampara la misma dignidad: la de tener la misma ciudadanía.