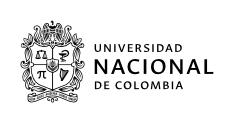Crédito foto: Paola Mafla / AFP
Mientras que las estatuas se sueldan o se limpian, la muerte de líderes y lideresas indígenas es irreparable.
Julio 15 de 2021, Bogotá D.C. - UN Periódico Digital
John Mauro Perdomo. Profesor de la Escuela de Economía e Investigador del CID de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) jmperdomom@unal.edu.co
Estudiantes de Economía: Laura Bayona Zapata: lbayona@unal.edu.co, Paula Córdoba Toro: pcordoba@unal.edu.co, Sara Caicedo Silva: scaicedo@unal.edu.co, Juliana Castellanos Montaña: juacastellanosmo@unal.edu.co, Laura Rangel Rosales: lrangelr@unal.edu.co, Andrea Yate Erazo: ayatee@unal.edu.co
Durante el paro nacional se derribaron al menos 7 estatuas en el país; la de Sebastián de Belalcázar en Cali y la de Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá por parte de indígenas del pueblo misak fueron eventos especialmente mediáticos. En ambos casos, los misak argumentaron que dichos monumentos hacían honor a personas que violentaron a los pueblos originarios y sus territorios durante la conquista, y dieron pie a la opresión e invisibilización a la que han estado sometidos desde entonces.
Ante estos actos, hay quienes los apoyan e incluso han derrumbado estatuas en nombre de los indígenas, pero de otro lado están los se oponen e inclusive han mantenido posiciones hostiles y racistas frente a los reclamos de estas comunidades, como lo evidencia lo sucedido en Cali el pasado 9 de mayo, cuando 8 indígenas resultaron heridos en un enfrentamiento con civiles armados –algunos escoltados por la Policía– que dispararon contra la marcha indígena.
La iconoclasia refleja la bipolaridad en la que viven las comunidades indígenas: aunque sus derechos se reconocen en el papel, siguen siendo víctimas de una cultura históricamente violenta y racista que las aniquila hasta hacerlas invisibles.
Aunque el enfoque étnico del Acuerdo de Paz busca garantizar el reconocimiento y el cumplimiento de los derechos de todas las comunidades étnicas, la implementación del Acuerdo no ha logrado conjurar esta lamentable situación. A pocos meses de conmemorarse el primer quinquenio de su firma, la violencia contra las comunidades indígenas es peor que antes de la firma del Acuerdo. Según cifras de Indepaz (2020), entre 2010 y 2012 fueron asesinados 46 líderes indígenas, mientras que entre 2016 y 2020 los homicidios contra estos mismos líderes superaron los 250.
En el papel, el enfoque étnico del Acuerdo es impecable: recoge la promesa de un país distinto para los pueblos indígenas en cuestiones de conflicto, tierra y participación política. Sin embargo, en la práctica solo el 20,7 % de los puntos con enfoque de este presentan algún avance a julio de 2021, según el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Por ello, la exigencia de una vida en paz ha sido una reivindicación central de las comunidades étnicas durante el paro nacional. No pretendemos cuestionar el Acuerdo, sino identificar tres problemáticas que, considerando la perspectiva de los pueblos indígenas, no permiten avanzar decididamente en el cumplimiento de lo pactado.
La primera problemática es la inseguridad de los líderes afrodescendientes e indígenas, quienes han sido asesinados o amenazados, contempladas en el punto 3 del Acuerdo, referente al fin del conflicto. Mientras que las estatuas se sueldan o se limpian, la muerte de líderes y lideresas indígenas es irreparable. En dicho punto –que se refiere al fin del conflicto– más del 20 % de los subpuntos tienen enfoque étnico, pero las comunidades indígenas siguen sin tener suficientes garantías de seguridad, en especial si habitan sectores rurales. Por ejemplo en el Cauca, el departamento con el mayor número de asesinatos de líderes sociales en Colombia, el 50 % de los líderes sociales asesinados son indígenas.
Aunque en el papel se reconoce la importancia de brindarles seguridad a los pueblos indígenas en el posconflicto, estamos lejos de decir que estos compromisos se hacen realidad.
Si bien el Sistema Integral de Seguridad y Protección para la Implementación de los Acuerdos respeta la autonomía territorial, existe un problema de agencia en las instituciones para activar protocolos y mesas de seguridad en los municipios donde hay pueblos indígenas.
Ante los informes de implementación del Acuerdo, en 2020 la Defensoría del Pueblo denunció la escasa empatía de las instituciones estatales para entender las necesidades de los pueblos indígenas, la cual es coherente con la impostura que se indigna más con el derribamiento de las estatuas por parte de comunidades indígenas que con los atentados contra miembros de estas mismas comunidades.
La segunda problemática es la insuficiente transparencia sobre el avance efectivo del Acuerdo. Aunque se esperaría que esta información esté disponible en el SIIPO, existen puntos sin la información básica del avance o de los mecanismos de implementación. Por ejemplo, a la fecha no se sabe cuál es el avance de las medidas de fortalecimiento y garantías para los sistemas de protección de pueblos de la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP), indígenas y rom contemplados en el punto 3 del Acuerdo, bajo el liderazgo del Ministerio del Interior.
Tampoco se sabe el porcentaje de títulos colectivos expedidos o de resguardos indígenas constituidos, ampliados y saneados, avances que forman parte de la Reforma Rural Integral o punto 1 del Acuerdo, y cuya ejecución está a cargo de la Agencia Nacional de Tierras. Sin la información actualizada, la evaluación cualitativa que hacen las comunidades indígenas se queda a medio camino.
La manera como se maneja la información también es fundamental para visibilizar la participación de las comunidades y la forma en la que los mecanismos previstos en el Acuerdo se han ajustado a las necesidades de las comunidades. Por ejemplo, en el Cauca y Putumayo hacen falta iniciativas étnicas que respeten sus tradiciones, como lo señaló el Instituto Kroc en 2020.
Los canales de comunicación deben ser directos y permanentes. En el punto 1 del Acuerdo se definen acciones tendientes hacia una comunicación efectiva, como la capacitación técnica a medios comunitarios de los pueblos étnicos. Adelantar estas capacitaciones les permitiría saber a dónde acudir y cómo actuar en caso de situación de vulnerabilidad, protegiendo el tejido social y salvando vidas. Infortunadamente el Ministerio de las TIC no tiene información sobre su avance.
Esta forma de proceder frente a la información reafirma una memoria histórica excluyente.
La tercera problemática, muy asociada con la anterior, es la pobre infraestructura vial, eléctrica y de telecomunicaciones.
Sin avances decididos en materia de infraestructura la promesa en papel de su reconocimiento y participación seguirá siendo solo una promesa. Por eso debemos insistir en que la pobre infraestructura es la manifestación física de la marginalización a las que se han sometido a las comunidades indígenas.
No debería extrañarnos la activa participación de las comunidades indígenas en el paro nacional y su hostilidad hacia unas estatuas que, en parte, son símbolos de estas tres problemáticas. Sin embargo, el rechazo de una parte de los colombianos muestra la hostilidad, el racismo y la violencia con la que se sigue tratando a las comunidades indígenas, y muestra que solemos recordar solo un lado de la historia, en acomodo a nuestro lugar en la sociedad, cerrando el paso a todas las aproximaciones de memoria y reparación colectivas.
Así que, en vez de atender al grito ficticio de las estatuas caídas, confiamos que esta vez sí escuchemos la voz viva de las comunidades indígenas, una voz que reclama un avance que, más allá del necesario seguimiento de indicadores, se traduzca en mejoras sustanciales en las condiciones de vida cotidiana; una voz que exige que asumamos el Acuerdo de Paz como un mecanismo de reivindicación de la deuda histórica que el país tiene hacia la dignidad, la cultura y la vida de los pueblos indígenas.
Según la OCDE, en 2020 el porcentaje de hogares colombianos con acceso a internet apenas alcanzó el 52,2 %. Así, el avance del 100 % en la implementación de alta conectividad en cabeceras municipales contrasta con el atraso del 50 % desde 2020 en zonas rurales. Justo en estas zonas habita el 79 % de los indígenas, según la información censal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Para abril de 2021 no se había retomado el programa de acceso a internet en las zonas rurales a las que se refiere el punto 1 del Acuerdo. El punto 1.3 del Acuerdo contempla de forma prioritaria el mejoramiento de esta infraestructura.