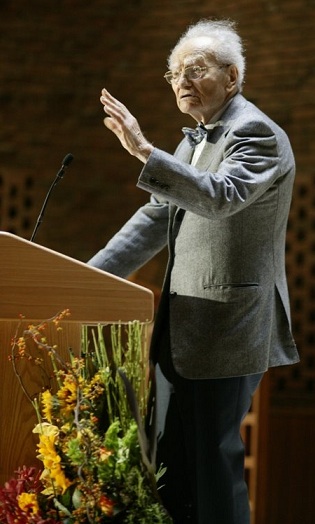|
||||
| Tratamiento de emergencia y males de la salud |
|
Por: Jorge Armando RodrĂguez
Además, expone en exceso la financiaciĂłn de la atenciĂłn en salud a la suerte del ciclo de los negocios y de la economĂa formal. Sumando y restando, aunque corrigen algunas deficiencias del sistema, los decretos de emergencia social expedidos entre fines de 2009 y comienzos de 2010 dejan añorando una reforma de fondo a travĂ©s el Congreso.
En Colombia, para una condiciĂłn mĂ©dica dada, la cantidad y calidad de los servicios básicos de salud a los que se tiene derecho varĂa dependiendo de la capacidad de pago del paciente, cuando el Ăşnico factor diferenciador en este caso deberĂa ser su estado de salud. Subyace a esta injustificada discriminaciĂłn por factores econĂłmicos el hecho de que se ligĂł la provisiĂłn de servicios de salud, contenidos en los planes obligatorios de salud (POS), a la forma de financiaciĂłn de los seguros que dan acceso a dichos planes, dando origen a los dos carriles de servicios llamados rĂ©gimen subsidiado (para pobres, seleccionados vĂa Sisben) y rĂ©gimen contributivo (para no pobres). No es, sin embargo, indispensable que estos dos aspectos estĂ©n ligados. Algunos pacientes hacen aportes al fisco, mientras que otros reciben subsidios, pero este hecho no tiene por quĂ© determinar el dictamen mĂ©dico. La unificaciĂłn de los planes obligatorios de salud que buscan los decretos de emergencia apunta en la direcciĂłn correcta, en la medida en que contrarrestarĂa la citada discriminaciĂłn asociada al estatus econĂłmico, pero la igualaciĂłn por lo bajo (lĂ©ase POS del rĂ©gimen subsidiado) serĂa socialmente perjudicial, considerando lo exiguo de los servicios básicos que se ofrecerĂan. Poner un techo al POS sĂ resulta en cambio necesario, dado que el presupuesto pĂşblico, si bien puede ajustarse con el tiempo, no es ilimitado. El dinero, de mano en mano Con la proliferaciĂłn de la economĂa informal y las elevadas tasas de desempleo, el tamaño de la poblaciĂłn que requiere subsidios estatales para adquirir un seguro de salud se acrecienta, pero la regla para determinar el volumen de recursos destinados a financiar el rĂ©gimen subsidiado no tiene en cuenta esta circunstancia.
En el terreno administrativo, sin embargo, la intervenciĂłn nacional parece haber ido demasiado lejos, al convertir a las secretarĂas departamentales y locales de salud en apĂ©ndices, para muchos efectos prácticos, del ministerio y la superintendencia nacionales del ramo, en contravĂa de la descentralizaciĂłn. Pasiones equivocadas
Como ha señalado Luis Ignacio Lozano del Banco de la RepĂşblica, refiriĂ©ndose de modo tácito a la segunda administraciĂłn Uribe, "la autoridad fiscal no ha diseñado un programa contracĂclico para compensar los efectos de la crisis". Al menos de vez en cuando vendrĂa bien una dosis de keynesianismo. Ese es el trasfondo de la oposiciĂłn al impuesto al patrimonio, sancionado inicialmente en 2002 con destino transitorio a las Fuerzas Armadas, en algunas toldas acadĂ©micas y polĂticas. Salvo en el margen, se trata de una falsa disyuntiva. No hay que perder de vista que el impuesto al patrimonio grava a los más pudientes y que los pobres carecen de recursos para sufragar por sus propios medios los costos que demandarĂa la protecciĂłn de sus vidas. Vale recordar aquĂ a Adam Smith, para quien una de las primeras obligaciones del Estado es proteger a la sociedad de la violencia. Mejor serĂa apoyar tanto la continuidad de este tributo sobre la riqueza como la eliminaciĂłn de la destinaciĂłn especĂfica para seguridad una vez se conjure la "grave perturbaciĂłn del orden pĂşblico" a que se refiere la constituciĂłn. De otra manera, si no es mediante un nivel de tributaciĂłn permanentemente más elevado, ¿cĂłmo se va a financiar el Estado social de derecho, uno de cuyos pilares es el derecho a la salud?
|
-
OTRAS NOTICIAS
-
Próximo Debate CID abordará la construcción territorial de la paz
-
Las sanciones aumentarĂan el recaudo fiscal
-
Microcrédito agrario, tema de investigación entre universidades del Zulia y Nacional
-
Congreso INTERGES 2016, un espacio para interactuar y debatir
-
InflaciĂłn de enero 2016, los temores se acrecientan.
-
Se acerca el I Congreso Internacional de GestiĂłn de las Organizaciones
-
El reto con las innovaciones y patentes es que todos ganen
-
Propiedad intelectual en el Plan de Desarrollo: Bayh-Dole a la colombiana
-
Un salario mĂnimo 'decente'
-
El plan es cautivar turistas extranjeros*
-
El campo: vientos de reflexiĂłn y de transformaciĂłn
-
Colombia debe subir el impuesto al tabaco para controlar el consumo
-
EconomĂas ilĂcitas se romperĂan con acceso a servicios sociales
-
III Congreso Global en Contabilidad y Finanzas, espacio para miradas alternas
-
Mercado financiero de derivados, con amplias oportunidades de mejora
-
Cuentas 'non sanctas' en la tributaciĂłn colombiana*
-
Próximo Debate CID abordará la construcción territorial de la paz







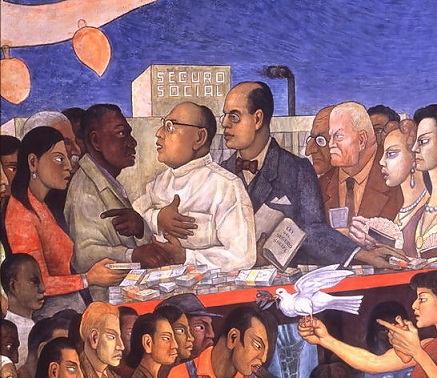 Bogotá,18-Feb-2010 (Prensa CID).Tal y como está diseñado el sistema de seguridad social colombiano, ¿puede garantizarse la cobertura universal de los servicios de salud? En el papel, la respuesta es afirmativa, pero la estrategia para lograrlo implĂcita en la Ley 100 de 1993 y sus congĂ©neres propicia el trato desigual a los pacientes por razones distintas a su condiciĂłn mĂ©dica, asĂ como tambiĂ©n la bĂşsqueda de rentas y el centralismo administrativo.
Bogotá,18-Feb-2010 (Prensa CID).Tal y como está diseñado el sistema de seguridad social colombiano, ¿puede garantizarse la cobertura universal de los servicios de salud? En el papel, la respuesta es afirmativa, pero la estrategia para lograrlo implĂcita en la Ley 100 de 1993 y sus congĂ©neres propicia el trato desigual a los pacientes por razones distintas a su condiciĂłn mĂ©dica, asĂ como tambiĂ©n la bĂşsqueda de rentas y el centralismo administrativo. Un mundo de dos carriles
Un mundo de dos carriles Además, como lo sugieren varios estudios, arbitrar recursos fiscales (incluidos los del rĂ©gimen contributivo) mediante gravámenes sobre la nĂłmina desestimula la creaciĂłn de empleo formal, justo el tipo de empleo que se necesitarĂa para reducir las presiones sobre el fisco derivadas de los subsidios.
Además, como lo sugieren varios estudios, arbitrar recursos fiscales (incluidos los del rĂ©gimen contributivo) mediante gravámenes sobre la nĂłmina desestimula la creaciĂłn de empleo formal, justo el tipo de empleo que se necesitarĂa para reducir las presiones sobre el fisco derivadas de los subsidios.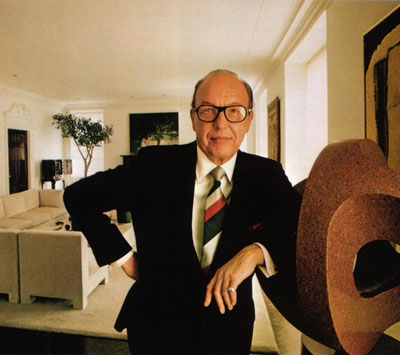 El magnate estadounidense Robert Sarnoff, fallecido en 1997, definiĂł las finanzas como "el arte de pasar el dinero de mano en mano hasta hacerlo desaparecer". En el caso que nos ocupa el dinero realmente no desaparece, o al menos no del todo, sino que puede quedarse en puntos intermedios, convertido en rentas de agentes privados o pĂşblicos, antes de que llegue a beneficiar a los enfermos y demás usuarios.
El magnate estadounidense Robert Sarnoff, fallecido en 1997, definió las finanzas como "el arte de pasar el dinero de mano en mano hasta hacerlo desaparecer". En el caso que nos ocupa el dinero realmente no desaparece, o al menos no del todo, sino que puede quedarse en puntos intermedios, convertido en rentas de agentes privados o públicos, antes de que llegue a beneficiar a los enfermos y demás usuarios.